
¿Por qué las clases son obligatorias?
Charlemos un poco. Tengo un par de preguntas para hacerte.
¿Para qué se toma lista en la universidad?
¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué las clases en la universidad son obligatorias?
Ya sé. En la mayoría de las materias hay algunas clases obligatorias y otras que no lo son. Muchas veces los prácticos son obligatorios y los teóricos no. Pero, en cualquier caso, todas las materias fijan algún nivel de obligatoriedad. ¿Por qué?
Bueno… para garantizar que los alumnos mantengan la regularidad…
¿Y por qué hace falta mantener la regularidad?
Quiero decir: si lo que buscamos es que los alumnos aprendan… ¿no debería alcanzarnos con ofrecer los medios para que aprendan y después evaluar si se han logrado los aprendizajes buscados?
Si los alumnos no asistieran a ninguna clase, y aun así aprobaran los exámenes (porque estudiaron por cuenta propia, o porque ya dominaban los contenidos), ¿haría falta obligarlos a asistir?
Ya sé lo que me vas a decir:
Hay algunos aprendizajes que se producen en instancias prácticas, que después no se evalúan en los exámenes, pero que son necesarios para aprobar la materia… Por ejemplo, algunas tareas que involucran una destreza o habilidad, o la manipulación de elementos que sólo puede hacerse en este contexto (por ejemplo, la interacción con pacientes, o con materiales de laboratorio).
OK. Dejemos de lado esas instancias. (Aunque creo que llegaríamos a lo mismo. Pero no importa ahora.)
En las clases más habituales en la universidad, en las que el docente expone o comenta algún texto, o presenta una introducción a un tema nuevo, o da su punto de vista en cuanto a una problemática, o se trabaja en grupos en torno a alguna consigna más bien teórica (quiero decir, sin manipulación de elementos), o se lleva adelante un debate en torno a dos posturas, o se analiza una película, o los alumnos presentan los avances de sus producciones… ¿Hace falta tomar lista?
Bueno… sí…
¿Por qué?
Mmm…
Si te sentís un toque acorralado/a… hacés bien. ;)
Te imagino tratando de recapitular un poco, y esbozar una respuesta potable:
Lo que pasa es que lo que trabajamos en las clases es muy necesario para su formación. ¡Vemos cosas interesantísimas! Tenemos que garantizar que no se lo pierdan...
Por eso… eh… los obligamos… a asistir… a clase…
Te diste cuenta solo/a, ¿no? Por eso empezaste a patinar hacia el final…
Te entiendo.
Si lo que das en clase es tan fundamental e interesante, ¿por qué los tenés que obligar a asistir?
Y acá llegamos al meollo de la cuestión: ¡no debería hacer falta tomar lista!
Ni obligarlos, ni ponerles correa para que no se vayan, ni nada por el estilo.

Nadie necesita que lo obliguen a hacer algo que le encanta.
(Y, peor aún: si me obligan, me gusta menos… como le pasaba al perro con el aceite de bacalao.)
A esto quería llegar.
Para que no se las pierdan por nada del mundo.
Como el próximo capítulo de su serie favorita.
En este post…
- Te doy argumentos a favor de diseñar clases que ningún alumno se quiera perder, para que tomar lista se convierta en algo anecdótico.
- También voy a contarte cómo hacer que tu materia se parezca a una de esas series que cautivan, apelando a las bondades de las historias.
¿Me acompañás?
Clases imperdibles
¿Es posible? – Te estarás preguntando…
No es habitual. Pero eso no quiere decir que no ocurra.
Yo misma lo viví como alumna. Una vez.
Recuerdo la cursada de Didáctica I (Carrera de Ciencias de la Educación, UBA). Me tocó estar en la comisión de trabajos prácticos a cargo de Daniel Feldman.
El primer día de cursada avisó que no tomaba lista: que si nosotros considerábamos que aprovechábamos mejor el tiempo estudiando los contenidos en casa, deberíamos hacer eso. Que las clases estaban sólo para quienes sentían que podían sacarle provecho.
¿Ya adivinaste qué pasó después?
No faltó nunca nadie.
Sus clases eran imperdibles.
¿Dejamos de tomar lista, entonces?
No.
Momento.
Lamentablemente, no es tan sencillo.
No sé cómo lo resolvía formalmente Daniel (aunque me lo imagino), pero generalmente las instituciones nos exigen que registremos la asistencia: cada alumno debe haber asistido a un porcentaje de clases para regularizar la cursada.
Pero eso no quita que el registro de la asistencia pueda quedar en un lugar anecdótico, en lugar de convertirse en una manera de amenazar a los alumnos y obligarlos a estar en un lugar que no disfrutan.
O en una fuente de enojo: ¿no te pasa que internamente te molesta que los alumnos falten a tus clases?
A mí sí.
¡Si son fundamentales! ;)
Como le decía hace poco a mi amiga/hermana arquitecta:

¿Y cómo se hace?
¿Ya te preguntaste por qué muchos alumnos faltan a tus clases pero no se pierden un capítulo de su serie favorita?
¿En qué se diferencian tus clases de esas series dignas de maratón?
Analicemos un poco, a ver si podemos tomar algunas ideas…
¿Qué tienen las series que generan tanto magnetismo?
Las series cuentan historias.
- Las historias son concretas. No hablan de abstracciones. Hablan de personas concretas, relacionándose de manera concreta, en lugares concretos. Y cuando sí hablan de abstracciones, lo hacen al servicio de la historia. El conocimiento se vuelve cercano y contextualizado.
- Las historias despiertan emociones. Los personajes sienten cosas. Y nosotros nos identificamos con ellos. Sean de tipo héroe o antihéroe, los protagonistas no nos resultan indiferentes: los amamos u odiamos con todo nuestro ser.
- Las historias nos convocan. Nos involucran. Nos interpelan. No hablan de nosotros, pero un poco sí. Cuando leemos libros tenemos la sensación de estar metidos en el mundo que creó el autor. Cuando nuestros amigos nos cuentan historias, instintivamente empatizamos. Nadie queda indiferente a una buena historia.
- Las historias nos activan. Nos inspiran. Nos motivan. Ser audiencia de una historia –cualquiera sea su soporte- está lejos de suponer un rol pasivo. Al escuchar una historia estamos participando de ella. Nos convertimos en los protagonistas.
- Las historias son como simuladores de vuelo para el cerebro. Nos permiten ubicarnos en esa situación e imaginar cómo actuaríamos nosotros en ella. Nos llenamos de preguntas (¿qué haría yo si estuviera en ese lugar?) y ensayamos nuestras propias respuestas. Al escuchar una historia nos estamos preparando para actuar.

Lo concreto sobrevive.
Diseñá tus clases como si estuvieras armando una serie
¿Y si nuestra materia contara una historia a lo largo de los capítulos que caben en un cuatrimestre?
Seguí este paso a paso para crear una materia digna de maratón.

-
La serie completa (la materia)
Primero, pensá en el curso o materia como un todo. Como si pensaras en una serie completa (o, al menos, una temporada).
¿Cuál es la historia que cuenta? ¿Quién es el protagonista?
Lo ideal sería que esté ligada a la profesión de destino de los cursantes.
(Es un buen momento para preguntarte –si no lo hiciste aún- cómo aporta tu asignatura a la profesión para la cual se están formando tus alumnos. Sobre eso hablamos acá.)
- El protagonista podría ser, por ejemplo, un ingeniero que tiene que llevar adelante una obra civil en todas sus etapas: proyecto, dirección y construcción. A lo largo de los capítulos tendrá que hacer frente a los problemas que se le vayan presentando (por ejemplo, en cuanto a la interacción con otros actores involucrados, o los trámites que debe realizar para poner la obra en marcha, o la calidad variable de los materiales que tiene a disposición).
- O puede ser una médica recién llegada a un pueblo, que tiene que hacerse cargo de la salita sanitaria de bajos recursos. La salud de toda la comunidad depende de ella, y de cómo se las ingenie para diagnosticar y tratar las enfermedades en ese contexto. ¡La continuidad de su puesto está en juego!
Seguro que vos podés pensar un ejemplo para tu materia.
En definitiva, lo que buscamos es que cada alumno se identifique con ese protagonista, porque es un futuro posible para todos ellos. Les estaríamos diciendo: “Imaginate que vos sos ese profesional. ¿Qué harías en esta situación?”.
-
Los capítulos (las clases)
Ahora toca pensar cómo vas a ir dosificando lo que pasa en la historia a lo largo de los capítulos: las clases. Al pensar los contenidos que vas a trabajar en cada clase, tratá de imaginarte de qué manera se constituyen en un problema a resolver por el protagonista de la historia.
- Por ejemplo, una vez puesta en marcha la obra, nuestro ingeniero dirige una demolición en el área a construir. Esa demolición genera grietas en las viviendas aledañas, y los respectivos dueños se agrupan y amenazan con iniciarle un juicio. ¿Cómo debe proceder ante esta situación? ¿Cuáles son los pasos a seguir, tanto en lo que respecta a las cuestiones legales como a la continuación de la obra?
- A la médica del pueblo podría ocurrirle que llegue un paciente –el maestro de la escuelita- con un determinado cuadro clínico que sea típico de una Enfermedad X, muy habitual y benigna. Sin embargo, nuestra protagonista sabe que, en muy pocos casos, ese cuadro clínico también puede estar indicando algo bastante más grave (la Enfermedad Z). ¿Cómo distinguir ambas patologías, con bajos recursos? Hay algunos detalles clínicos que permitirían establecer el diagnóstico certero sin necesidad de recurrir a estudios costosos. Conocer esos detalles podría salvarle la vida al maestro.
Si bien la historia principal es la de nuestro protagonista, en cada capítulo (cada clase) podemos además conocer a otros personajes con sus propias historias, y que permiten introducir otros contenidos.
- Quizás el albañil se lesiona mientras está en la obra, y tenés que ocuparte de las cuestiones legales que lo aseguran. Y mientras él debe hacer reposo, te manda a su hijo para reemplazarlo, que es maestro mayor de obras, recién salido del secundario industrial. ¿Cómo enseñarle los gajes del oficio en poco tiempo?
- Quizás el maestro del pueblo tenía, además, alguna enfermedad crónica que valdría la pena explorar. O su hija podría estar desarrollando alguna enfermedad autoinmune que nadie ha detectado (¡hasta que llega nuestra heroína!). Quizás hacia el final de la serie nos enteremos de quién era el verdadero padre del maestro… ¡Un secreto muy bien guardado, que nuestra protagonista descubre gracias a sus conocimientos médicos!
Si tu materia pertenece a distintas carreras, acá podés aprovechar para incorporar alguna historia que le ocurre a otro tipo de profesional (un arquitecto, un enfermero…).
Además, también podés introducir variaciones para garantizar que los alumnos trabajen sobre otras situaciones posibles, y no únicamente las de nuestra serie. Por ejemplo, podrías preguntarles:
- Si el edificio que tiene que construir el ingeniero, en lugar de tener 8 pisos tuviera 2, ¿cambiaría en algo la manera de encararlo? ¿Y si fuera una torre de 25 pisos? Y si en lugar de estar en Buenos Aires, tuviera que construirlo en Santiago de Chile, ¿qué otros factores debería considerar?
- Si el maestro de escuela, en lugar de tener 40 años, tuviera 65, ¿cambiaría lo que tenemos que preguntarle? ¿Y cambiaría el diagnóstico? ¿Y si fuera mujer?
Capítulos con nombre propio
Para que resulte más atractivo, podrías ponerle un nombre a cada clase (a cada capítulo), como ocurre en la mayoría de las series.
La idea sería que ese nombre no sea “el tema” de la clase (por ejemplo, “demolición” o “enfermedad X”) sino algo relacionado con el problema que tiene que resolver el protagonista de la historia.
Por ejemplo:
- “¿Es posible demoler sin causar estragos?”
- “¿Seguro que estás frente a una Enfermedad X?”
Leer esos títulos en el cronograma de clases generaría intriga, sobre todo si están planteados así, como preguntas, o como aseveraciones impactantes o controversiales.
Esta idea es interesante también para clases que no forman parte de una serie. Por ejemplo, en uno de mis Talleres, a una clase sobre motivación le puse como título “Motivar o no motivar, ésa es la cuestión”.
Claramente el tema era la motivación, pero ese título además daba a suponer que se trataba de un dilema con adeptos para una y otra postura.
Otra de las clases se llamaba “Docente nace o se hace”, planteando la discusión acerca de si las cualidades necesarias para ser docente son innatas o, en cambio, pueden aprenderse.
Estos títulos funcionan, no sólo porque plantean un problema, una discusión, una toma de postura que requiere argumentación, sino además porque a mí, como docente, me ayudan a alinear toda la propuesta de la clase hacia las respuestas posibles a ese problema. El título le da unicidad a la propuesta.
También podríamos, al final de cada clase, comentar cuál es el título de la siguiente (como ocurre con las series cuando muestran un adelanto del próximo capítulo), pero claro, sin ofrecer ningún dato revelador… sólo los que generen curiosidad.
¿Puede haber algo más motivador?
-
Avances entre capítulos
Además de anticipar el título de la clase siguiente, podés sumar una pizca más de intriga enviando, entre clase y clase, algún mensaje al grupo de alumnos
El envío puede ser vía campus virtual, o vía mail, o a través de grupos en las redes sociales.
El mensaje tiene que incluir más bien un dato de color, algo que despierte el interés, no una tarea que demande mucho esfuerzo… ¡Seguro que ya tienen textos para leer, o ejercicios que resolver…!
Acá te dejo algunas opciones que pueden servirte de inspiración (con ejemplo de ingeniería, medicina, y mis propias clases de didáctica):
- Algún enigma relacionado con la temática a trabajar. Por ejemplo:
- Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice: "No puedo operarlo, es mi hijo". ¿Cómo se explica esto?
- Una pregunta en formato de quiz (Multiple Choice). Podés pedir que los alumnos respondan, o no. En este último caso la intención es únicamente que los alumnos se formulen esa pregunta de cara a la clase siguiente, y eventualmente la podés retomar al comienzo.
- ¿Cuál de los siguientes es determinante para distinguir la Enfermedad X de la Z?
- Un dato del interrogatorio
- Un dato del examen físico
- Un dato de los estudios complementarios
- ¿Cuál de los siguientes es determinante para distinguir la Enfermedad X de la Z?
- Algún dato estadístico que llame la atención. Como esos estudios de la Universidad de No-sé-dónde que afirman que descubrieron alguna de esas rarezas recontra-inverosímiles.
- ¿Sabías que la enfermedad Z es mal diagnosticada en el 90% de las consultas?
- Retenemos el 20% de lo que escuchamos y el 90% de lo que decimos y hacemos.
- Alguna afirmación impactante, o frase célebre de algún autor, o un proverbio o refrán que se relacione con el problema que se va a resolver.
- ‘El secreto de la educación es: averígüese lo que el alumno sabe y enséñese en consecuencia’ (Ausubel)
- Algo más bien cómico, como un meme o un chiste.
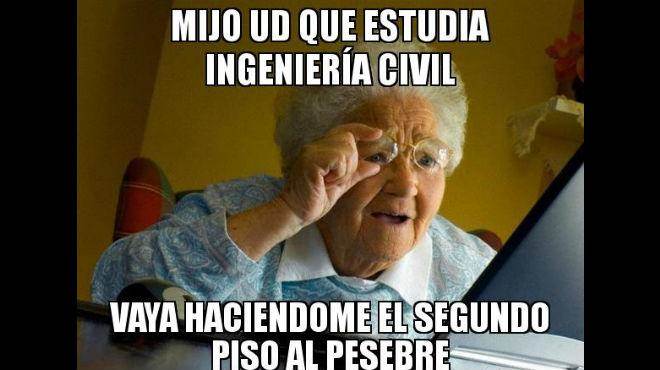
-
Capítulos imperdibles
Pero, además, cada clase es en sí misma una invitación a la siguiente.
Si un capítulo de tu serie te fascinó, suponés que el siguiente será igual de atrapante. Y no te lo vas a querer perder.
Ni en internet, ni en los libros.
Básicamente, si nos proponen experiencias.
Es decir, vivencias que nosotros (los docentes) diseñamos para que los alumnos entren en contacto con los contenidos de una manera que resulte reveladora.
Y eso se logra, en general, presentando las preguntas correctas.
No las preguntas que nosotros nos hacemos, sino las que queremos que los alumnos se hagan, como disparador para llegar a los contenidos. Por ejemplo:
- ¿Qué precauciones tenemos que tener antes de ejecutar una demolición? ¿Cómo nos aseguramos de que no le causamos un problema a nadie? ¿Y qué hacemos si dañamos a otro?
- ¿Cómo diferenciar entre la enfermedad X y la Z? ¿Qué detalles hacen que no se nos “escape” la enfermedad Z poniendo en riesgo la vida de una persona?
Y las clases se vuelven experiencias inolvidables.
Porque les generaron dudas.
Los empujaron a pensar respuestas.
Los llevaron a reflexionar utilizando la teoría para resolver un conflicto o para entender mejor una situación confusa.
Cada clase, así pensada, es la mejor publicidad para la clase que sigue…
Y la que sigue.
Y la que sigue.
¿Cómo aplicarlo a tu propia materia?
Bueno. En este post incluí únicamente ejemplos para una materia de ingeniería y otra de medicina, para no hacerlo tan largo.
Pero podría incluir ejemplos de casi todas las carreras.
De hecho, todos los que miramos series (o películas, o leemos libros) hemos visto a distintos profesionales protagonizar las historias más atrapantes.
Cito sólo algunos ejemplos:
- Abogados – en Scandal, How To Get Away With Murder, Billions, Il Processo.
- Físicos, biólogos, químicos y otras yerbas – en The Bing Bang Theory, Breaking Bad.
- Profesionales de la salud – en House MD, Scrubs, Grey’s Anatomy, Tiempos de Guerra.
- Periodistas – en Early Edition.
- Programadores (techies varios) – en Mr. Robot, Devs.
- Agentes publicitarios – en Mad Men.
- Diseñadores de indumentaria – en Velvet.
- Docentes – Merlí, Rita, Merlí - Sepere Aude, How To Get Away With Murder.
- Actores y sus agentes – en Método Kominsky, Ten Percent.
Todos ellos, a lo largo de los capítulos, se van enfrentando a situaciones que tienen que resolver en el marco de su profesión.
Es cuestión de tomarlos como modelo, y adaptar los problemas a los contenidos que trabaja tu materia.
Sólo hace falta…
Un poco de imaginación
¿Parece complicado armar una cursada – serie? No lo es tanto.
Con un poco de imaginación podés enmarcar en una historia los contenidos que ya trabajás .
- Si en una materia de ingeniería ya trabajás distintas herramientas o procedimientos para construir un determinado tipo de obra, ¿por qué no agregarle un poco de contexto? ¿Qué problemas (y de quiénes) pueden aparecer en el camino? ¿Qué factores hay que tener en cuenta en cada etapa de la obra?
- Si en una materia de medicina ya trabajás distintas patologías (una o varias por clase), ¿por qué no adjudicárselas a los distintos personajes de una determinada comunidad?
Realmente no implica grandes cambios.
Con un 20% de esfuerzo, podés obtener un 80% de mejora. Como dice Pareto (y nosotros analizamos acá).
El resultado puede llegar a ser abrumador.
¿Vale la pena?
Recapitulemos un poco, que nos acercamos al final. (¿Quién será el asesino?)
Presentar los contenidos de una asignatura enmarcados en una historia es una manera de practicar la enseñanza con sentido.
¿Por qué?
Como siempre, hay 2 ejes que se entrelazan:
- Si la historia es interesante, si cada capítulo presenta un desafío a resolver, los alumnos no se lo van a querer perder. Aumentará la motivación.
Pero no sólo eso.
- También desarrollarán aprendizajes relevantes, al poner la teoría en contexto y utilizarla como herramienta.
Como siempre digo, no se trata de hacer un circo para atraer a los alumnos.
Pero eso no quita que no haya mejores maneras que otras de presentar lo que tienen que aprender.
Lo que quieren aprender.
Para que no haga falta tomar lista.
Las historias nos transforman

Mientras hacemos frente a los conflictos, desarrollamos habilidades nuevas.
Salimos fortalecidos. Más capaces. Mirando el mundo de otra manera.
Eso les ocurre a los protagonistas de todas las historias que conocemos.
Eso queremos para nuestros alumnos.
Claro, puede pasar que a vos no te “cuaje” la idea de armar una cursada fuera de serie. Quizás no va con vos, o sentís que no encaja con tu materia.
Perfecto.
Estas ideas son sólo eso: ideas.
No son la solución para la vida de nadie.
Seguro que en algún otro post de este blog encontrás una propuesta con la que te sientas más cómodo/a (como ésta).
¡Probá ésa, entonces!
Pero hacé algo.
Referencias
- Heath Chip, Heath Dan (2007) Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die. Random House.
- Miller, Don (2017) Building a StoryBrand. HarperCollins
Y vos, ¿ya pensaste cuál es la historia que atraviesa tu materia?
¡Contame!
Suscribite para no perderte nada
A principios de cada mes llevo directo a tu casilla un resumen de los fabulosos posts que te perdiste el mes pasado.
¿Te sumás a la enseñanza con sentido?
